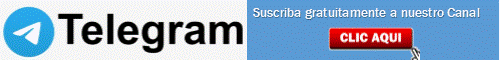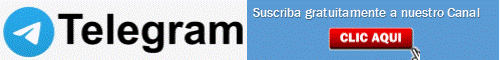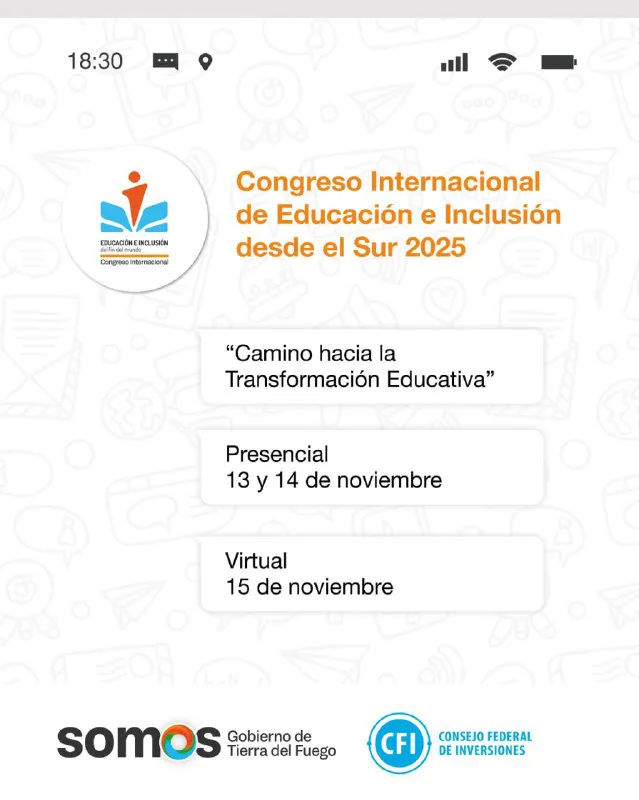Tierra del Fuego: La fiesta nacional de la “Noche Más Larga 2025” prepara un fin de semana repleta de propuestas
Tierra del Fuego19/06/2025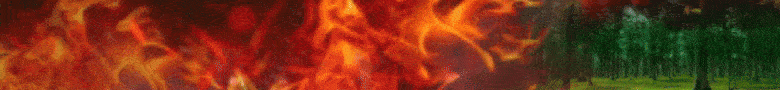
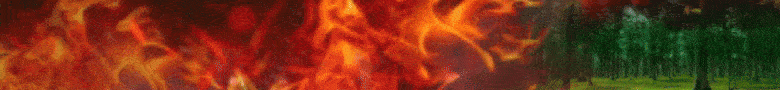



Como parte de la celebración de la Fiesta Nacional de la “Noche Más Larga 2025”, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia llevará adelante durante los días jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de junio diversas propuestas artísticas y culturales en distintos puntos de la ciudad.


Durante el día jueves 19 se realizará en el Refugio Patagonia un Workshop de Bordado a las 18:00 horas. Ya las 19:00 horas en el Microestadio José “Cochocho” Vargas llegará la Noche de Folklore que contará con la ceremonia de apertura Kaiktek – El Resplandor de la Luna, una propuesta inédita de la Secretaría de Cultura y Educación con música, visuales y vestuario original, así como un homenaje al poeta Pablo Rodríguez, uno de los impulsores de la “Noche Más Larga”, las presentaciones de Perseguilo Vos de Tolhuin, Los Amigos RG de Río Grande y Ramiro Portillo de Ushuaia con el cierre del cantautor Abel Pintos. Finalizando la noche a las 23:30 horas se realizará la Noche de Rock Nacional en el Club 1210.
El día vienes 20 las propuestas tendrán lugar a las 18:30 horas con una Degustación de Chocolates en el Refugio Patagonia, continuando a las 19:00 horas con el Encuentro de DJ'S en el Club 1210. Cerrando la jornada, a las 20:00 horas en el Microestadio José “Cochocho” Vargas de la Noche Tropical donde se llevarán adelante las presentaciones de La Banda del Wayno, Benja Ruarte y su Banda, Improvisa2, De Caravana, La Nota, Sra. Cumbia, Eliband, Banda Tempestad, Q'Descontrol, Lo Celso Cumbé y La 70/30.
Finalizando el gran festejo popular, el día sábado 21 a las 18:00 horas comenzarán las propuestas con la Instalación Inmersiva “Poética de la luz y la sombra” en la Biblioteca Popular Sarmiento. Al mismo horario en el Refugio Patagonia se brindará el Taller “De una buena foto a un gran impacto”. Ya entrada la noche, a las 20:00 horas en el Microestadio José “Cochocho” Vargas, se realizará la Noche de Rock con las presentaciones de Jeeeujepppen, Etiqueta Negra, Rodro, Sicarios del Rock, Mow Band, Mancos y el gran cierre a cargo del artista urbano Dillom. A las 21:00 horas en el Centro Cultural Esther Fadul llegará “Salsa y Bachata de Gala” con la presencia de los bicampeones mundiales de Salsa Matías y Johanna Ortiz, así como la presentación en vivo del grupo La Mikaelo y los Djs Maia Nadir, Gustavo Herrera y Nico Sosa. El mismo tendrá como entrada un bono contribución de $10.000.
Para conocer más sobre el cronograma de actividades, así como realizar la compra de las entradas para los shows de la Noche de Folklore con Abel Pintos y la Noche de Rock con Dillom, las y los interesados podrán visitar las redes sociales de la Municipalidad de Ushuaia y la Secretaría de Cultura y Educación en @ushuaiamunicipalidad y @culturayeducacionush.